Divinas coincidencias
 |
| Autor: Ary Scheffer (1795-1858). |
Por: Domingo José Bolívar Peralta
La mujer, de unos 35 a 40 años, delgada y de aspecto humilde, lleva un vestido largo pasado de moda de un color negro bastante desteñido, su pelo un poco descuidado recogido con unos ganchos por los costados y una cola detrás. Ella me ofrece un papel azul lleno de imágenes y textos, doblado por la mitad. Me niego a recibir el folleto. Al parecer es novata en eso de repartir tales impresos por las calles y nunca nadie le había dicho no, por eso me increpa, con un tono de voz que trasluce una decepción contenida:
—¡Y si Cristo se
te apareciera ya, ¿qué le vas a decir?!
—Que haga algo
para calmarlos a ustedes.
Sigo caminando. La
calle es una batahola de pitos y motores, de pregones de vendedores ambulantes,
de conversaciones de transeúntes, de música a todo volumen. No sé cómo es que la
mente se las arregla para soportar todo esto, pero no han sido pocas las
ocasiones en que he querido salir corriendo dando alaridos y con el deseo de
volatilizarme de inmediato, como quien dice, alcanzar el nirvana en el caos de
la ciudad.
Alguien me tira de
la camisa, por detrás, oigo que me dice:
—Espere.
Me detengo, giro
casi 180°. Es la mujer, la de los folletos.
—¿Tiene mucho
afán?
—Voy a la estación
de buses de la 36 con 36. El bus que me sirve sale en hora y media —le digo,
casi dándole la espalda.
—Es de pueblo… —no
la dejo terminar.
—Sí, soy de pueblo
—contesto un poco irritado. La miro con más atención. Su cara es más bien
anodina en sus rasgos, nada que llame la atención a primera vista; mas, si se
le mira de cerca, hay algo de tierno que ablanda—. Tengo que irme —agrego con un tono menos
áspero—, el bus se llena y quiero coger la ventanilla del lado donde no pega el
sol. —Retomo la marcha hacia la estación, la calle, el sol, la mujer… Me paso
el pañuelo por la cara sudorosa. No muchos pasos después vuelvo a oír su voz.
—¿Me permite
acompañarlo? Yo vivo por ahí cerca —empieza a hablarme un paso detrás de mí
pero al terminar ya está caminando a mi lado.
—Si usted quiere,
pero le soy sincero: no creo en dios; no al menos en un dios como ustedes lo
creen.
—Está bien, está
bien. Pero sí quiero preguntarle algo.
La miro, aminoro
el paso, sus ojos, de un café oscuro como el café que hace mi abuela, me los
bebo mientras ella hace la pregunta mirándome a los ojos.
—¿De verdad
parezco una loca? Usted dijo “calmarlos a ustedes” —imita mi forma de hablar y
sonríe—, pero lo que me interesa saber es si yo en particular le parezco una
loca por estar en la calle divulgando la palabra de Dios.
—Amiga, ya no me
parece tan loca —por primera vez le sonrío. Tenemos que parar la marcha. Hemos
llegado al final de la primera cuadra, tenemos el semáforo en rojo. Me pongo de
frente a ella. No me está atacando a punta de “Cristo te ama”; usted como que
es menos agresiva que la mayoría de los cristianos con eso de “divulgar la
palabra de Dios” —también la imito. Ella se ríe y me lanza un pequeño golpe al
hombro.
—¡Te la
desquitaste! Pero yo te imité mejor de lo que tú me imitaste a mí.
Cambió el
semáforo, seguimos caminando.
—No, yo te imité
mejor —caigo en cuenta que ya nos estamos tuteando. Pienso: “esto va por mal
camino.”
—No, yo soy buena
imitadora. En el colegio era la que imitaba a los profesores y hasta me
pusieron a hacerlo en las actividades culturales. Se le van sus ojos en la
lejanía por un instante, parece que el recuerdo de sus días de colegiala la ha
capturado y se echa a reír. Su risa no es de aquellas moderadas, como medida
con cuentagotas. No. Su risa es como cuando se abre una llave y el agua sale
disparada, abundante. —¡Ay! Pero si me ves riendo así, de la nada, ya estarás
pensando que estoy más loca de lo que parecía al principio.
Me contagia, yo
también empiezo a reír. Cruzamos la calle riendo. Cuando río mucho se me salen
las lágrimas y empiezo a toser. Hace meses no me pasaba. Me mira.
—Oye, ¿estás
riendo, estás llorando o te estás muriendo de asma?
—Todo. ¿Si muero
ahora, Cristo me recibiría?
Amaina su risa. Ya
cogimos la otra cuadra y estamos cerca de la
estación de buses.
—No sé. Seguro
eres un pecador y no lo aceptas. Creo que no.
—Soy un santo sin
dios, como Albert Camus. Además, Cristo debería tener en cuenta que has sido
tú, su devota, quien me ha matado de risa.
Suelta otra
carcajada fuerte.
—¡Dios mío,
entonces estoy rescatando un alma del Infierno! ¡Esto es una epifanía! Voy a
empezar a matar gente contándole chistes. Creo que me iría mejor que
repartiendo folletos.
Todos los
transeúntes, los vendedores ambulantes, los mercaderes y clientes de los
almacenes, los conductores de los vehículos de transporte público y privado…,
toda la calle volteaba a vernos y algunos hasta sonreían y otros hacían
gesticulaciones que nos señalaban como locos, locos de remate, o tal vez
drogados, porque nos íbamos riendo con tal fuerza que nuestras carcajadas (y mi
tos entreverada) se escuchaba a varios metros de distancia. La verdad, esta
mujer es mucho más agradable que muchas apáticas a la religión o agnósticas o
ateas que he conocido.
Nos encontrábamos
ya a menos de media cuadra de los buses, le señalé el bus que debía tomar, lo
miró con atención.
—Eres de Usiacurí.
—No. Soy de un
pueblo cercano a Usiacurí; se llama Isabel López. ¿Lo conoces?
—No, pero sí he
oído hablar de él. Vivo aquí cerca, media cuadra más abajo, he oído el nombre y
algunas cosas del pueblo.
Nos callamos.
Llegamos a la estación. El silencio era eso, el pequeño dolor de tener que
despedirnos.
—Vives a sólo
media cuadra, te acompaño.
—¡Ah, conque ya no
tienes tanto afán de coger el puesto de ventanilla del lado que no pega el sol!
—No, ya no.
—Está bien, señor…
—Federico Abelardo
Ariza Belano. Mucho gusto en conocerla…
—Emma Francisca
Alcocer Huerta.
Seguimos hasta su
casa. Gente pobre y decente. El padre, un señor que quizás tenga 70 años y una
hermana menor, con un niño de más o menos 8 años. Me brindaron una taza de café
y les explicamos al padre y la hermana cómo nos conocimos Emma y yo, sin
mentir.
—Chao, Emma —le
doy un beso en la mejilla. Me despido de los demás. Emma me acompaña a la
puerta.
—Nos volveremos a
ver. Digo, es aquí donde están los buses que van a Isabel López.
—Sí, así es, no
volveremos a ver. Regreso el martes.
Camino unos
metros, me doy vuelta, Emma todavía está en la puerta.
—Emma, si Cristo
se me apareciera ahora, ya, le pediría que te cuide, y le daría las gracias
porque te he conocido.
—Cristo te ama,
santo sin dios.

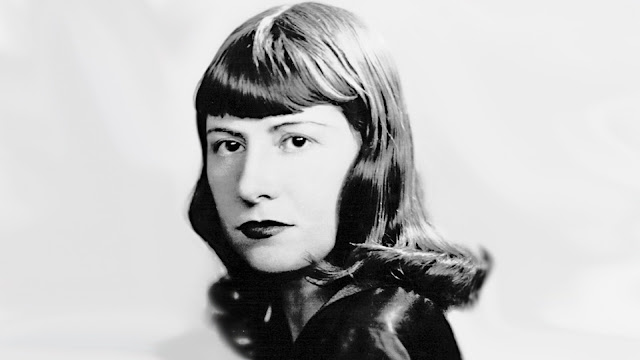

Comentarios
Publicar un comentario